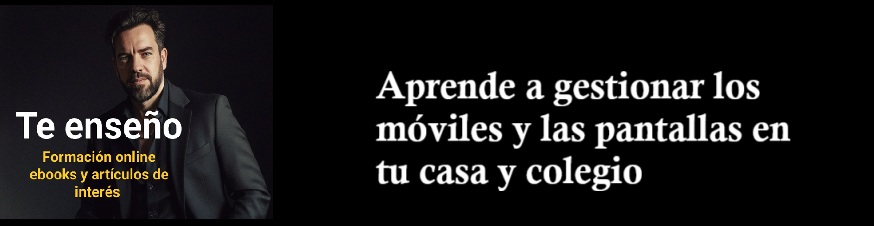Recuerdo aquellos días de mi infancia en los que el reloj parecía avanzar más despacio. No teníamos un móvil en el bolsillo ni una notificación que nos sobresaltara a cada minuto. Nuestro entretenimiento tenía otro ritmo, más pausado, más limpio. Y, para mí, una parte de esa felicidad llevaba casco de colores y gritaba “¡Es hora de metamorfosearse!”: los Power Rangers.
Verlos en la televisión era un ritual. La programación no estaba disponible bajo demanda, así que había que esperar el día y la hora exacta. Ese simple detalle convertía el momento en especial. No era solo encender la tele: era prepararse, sentarse en el sofá, quizá con una merienda sencilla, y dejarse llevar por la emoción de la música de inicio. Era un instante que compartías con hermanos, amigos o incluso con tu madre pasando por detrás diciendo: “otra vez esos muñecos de colores”. Hoy en día hay muchas plataformas, sin esperas, capítulo tras capítulo…
Lo que hoy algunos podrían tachar de ingenuo o repetitivo, para nosotros era pura magia. Ver cómo un grupo de chavales normales se transformaban en héroes, luchaban juntos y siempre encontraban la manera de vencer al mal, nos daba esperanza y, sobre todo, nos regalaba juego. Porque apenas acababa el episodio, ya estábamos en la calle, en el parque o en el patio de casa, imitando sus movimientos, repartiendo roles: “yo soy el rojo, tú el azul, tú el verde”. Y así, entre risas y rodillazos en pantalones que luego terminaban rotos, la ficción se mezclaba con la realidad.
No había likes, ni seguidores, ni la ansiedad de compararnos con nadie. Éramos nosotros y nuestra imaginación, bastaba con un palo convertido en espada, o una toalla atada como capa improvisada. La felicidad estaba en el juego compartido, en correr hasta perder el aliento y en la emoción de sentirnos parte de algo grande.
Hoy pienso que quizás esa fue nuestra gran suerte: no tener una pantalla que nos absorbiera de forma individual, sino una historia que nos empujaba hacia afuera, a estar con los demás. Los Power Rangers, con su estética algo torpe vista ahora y sus monstruos disfrazados, nos enseñaban sin saberlo el valor del equipo, la amistad, la disciplina, incluso la idea de que cada uno tenía un papel importante aunque no fuera el protagonista.
Al recordarlo me doy cuenta de que la felicidad no estaba en lo que veíamos, sino en lo que hacíamos con ello después. Aquellos héroes de colores fueron la excusa perfecta para unirnos, para imaginar juntos y para crecer sin necesitar filtros ni notificaciones. Y quizá por eso, cuando hoy me preguntan por qué no necesitábamos móviles ni redes sociales en la infancia, respondo que ya teníamos lo que de verdad importa: historias que nos hacían soñar, amigos con los que compartirlas y la libertad de jugar hasta que anochecía.