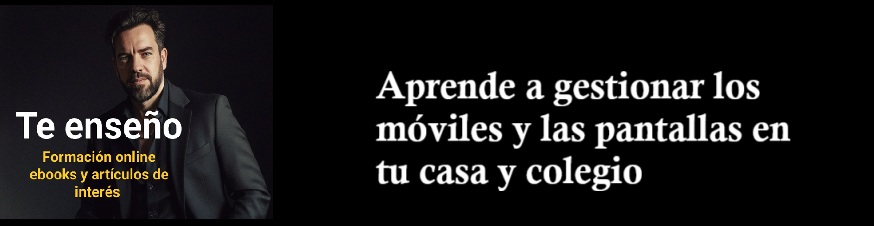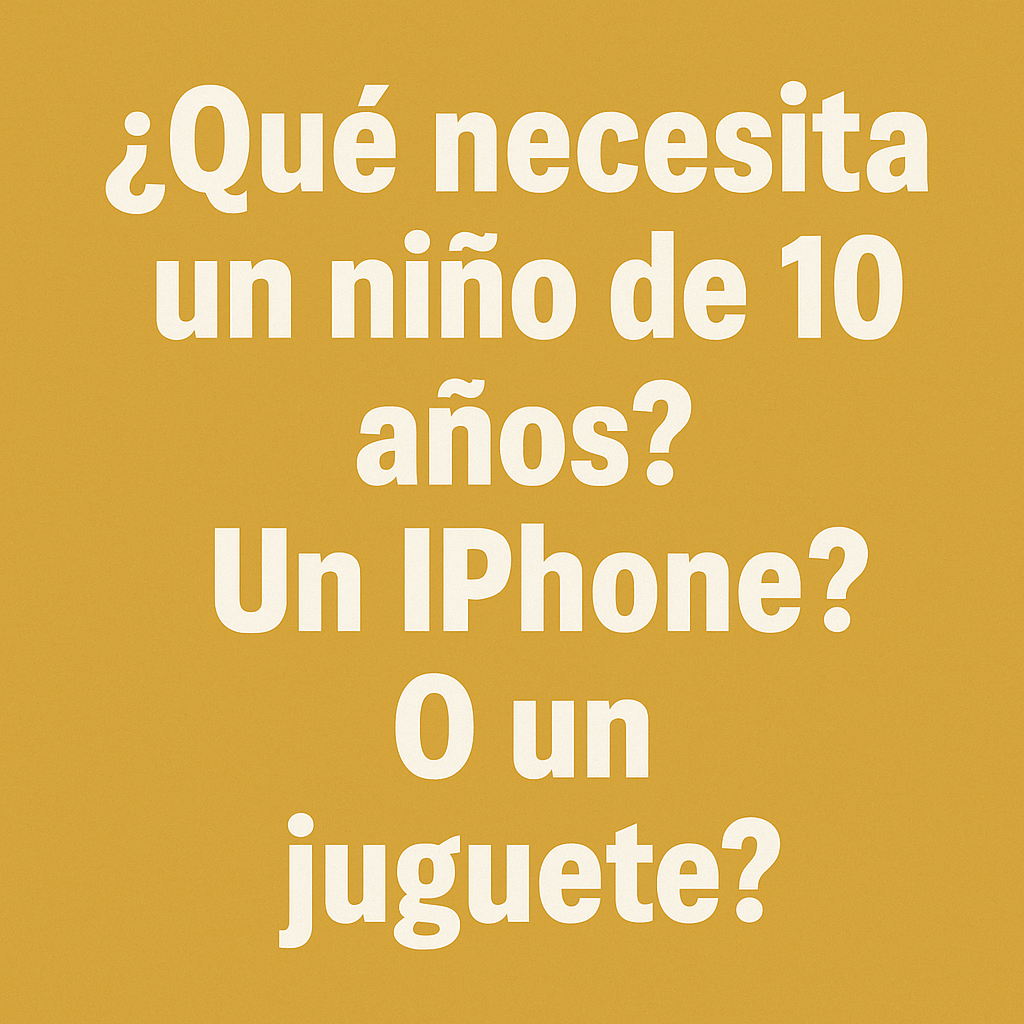Muuuuy buenos días, hoy como suele ser habitual, os pongo una pequeña reflexión:
Hace poco mi hijo vino a casa diciendo que era el único de su clase que no tenía móvil. No cualquier móvil, no. Un iPhone. “Papá, hasta Marcos tiene el 13.
Lo dijo con esa mezcla de inocencia y vergüenza que tienen los niños cuando sienten que se están quedando fuera.
Y te voy a ser sincero: durante un rato me sentí mal. Dudé. Pensé en comprárselo. Total, ¿qué daño puede hacer?
Evidentemente, no tuve esta conversación el otro día, lo he puesto así para ponerte en contexto, o quizás hayas tenido tú esta conversación, o quizás la hayas oído en otras personas pero con otros nombres. Da igual, la esencia es la misma.
Pero esa noche, mientras él dormía, vi sus piezas de Lego aún sobre la alfombra, su espada de cartón debajo del sofá, su cuaderno con una historia a medio inventar, y algo me hizo parar.
Y pensé: ¿realmente necesita un iPhone? ¿O soy yo el que necesita dejar de sentirme culpable por decirle que no?
¿Los niños de ahora necesitan realmente un teléfono?
Yo crecí sin móviles. Sin Wi-Fi. Sin vídeos que duran 15 segundos. Y no me perdí nada. Y sí, soy de los años 80.
De hecho, gané muchas cosas: aburrimiento que se convertía en ideas, tardes inventando mundos, errores que no podía borrar con un botón.
Y ahora que soy padre, me doy cuenta de que eso que viví era oro.
Hoy los niños tienen acceso a todo. A veces demasiado pronto. No lo digo por miedo, sino por sentido común: un niño de 10 años aún no ha terminado de entender quién es. Y ya le estamos entregando un mundo que ni los adultos sabemos manejar del todo. Y menuda a la velocidad que va esto…. ¿no crees?
Un iPhone (no tengo nada contra ellos, es por poner un nombre que muchos conocen) no es un juguete. Es un acceso directo a redes, vídeos, mensajes, estímulos constantes, comparaciones y distracciones que un niño aún no sabe filtrar.
Y mientras eso pasa, los juguetes de siempre —los de verdad, los que se tocan, se rompen, se comparten— se quedan en un rincón. Que pena que estén cerrando jugueterías…
No es solo un “móvil”
Es un miniordenador, de hecho (salvo teorías conspiranoicas) fueron a la luna con un ordenador muuucho menos potente que un móvil de nuestros días…
Cada vez que veo a un niño tan pequeño con móvil propio, pienso: ¿y si en vez de darles algo para entretenerse siempre, les enseñamos a aburrirse un poco?
¿Y si en vez de mirar pantallas, les dejamos mirar nubes?
¿Y si en vez de desbloquear un aparato, les damos tiempo para desbloquear su imaginación?
Porque cuando mi hijo juega con sus dinosaurios, con sus coches o con su hermana mayor a los espías, con los superthings, o lo que sea, está construyendo algo que no cabe en un iPhone: su forma de ver el mundo.
¿Y si se siente diferente?
Sí, a veces se siente “el raro” por no tener móvil. Y yo me siento el raro por no dárselo.
Pero también veo otras cosas:
Lo veo dormirse sin necesidad de una pantalla.
Lo veo inventarse juegos con piedras y palos.
Lo veo aburrirse… y entonces crear.
Lo veo disfrutar de cosas que muchos niños ya no ven, porque están demasiado ocupados mirando hacia abajo.
Y en esos momentos, me digo:
vale la pena.
Porque los juguetes no son del pasado
Algunos piensan que los juguetes son cosa de antes, que ahora todo es digital, rápido, conectado.
Pero yo pienso lo contrario: nunca hemos necesitado tanto lo simple.
Mi hijo aprende más cuando hace una cabaña con cojines que cuando ve un vídeo de un niño haciendo bromas en TikTok.
Aprende más peleando con sus primos por quién va primero en el parchís, que ganando una partida en línea contra un desconocido. En definitiva, aunque la tecnología nos ofrece cosas maravillosas, hay conexiones neuronales que sólo la experiencia las va a favorecer.
Jugar no es perder el tiempo.
Jugar es prepararse para vivir. Jugar es algo muy serio.
Yo también tengo miedo a quedarme atrás
Como padre, claro que tengo miedo. De que lo excluyan. De que se enfade conmigo. De que me diga que no lo entiendo.
Pero ¿sabes qué me da más miedo?
Que pierda su infancia demasiado pronto.
Que se acostumbre a que todo esté al alcance de un clic.
Que olvide lo que es imaginar sin instrucciones.
Miedo a que deje de disfrutar de esos viajes en autocaravana, descubriendo lugares, viendo como la tele sigue guardada sin que nadie la reclame, porque estaba ahí cuando compramos la furgo.
Por eso, en casa, aún decimos “no” al iPhone, al Samsung, o a cualquier teléfono.
Y no lo hacemos por castigo.
Lo hacemos por amor.
Por convicción.
Porque creemos que hay cosas que no deberían adelantarse.